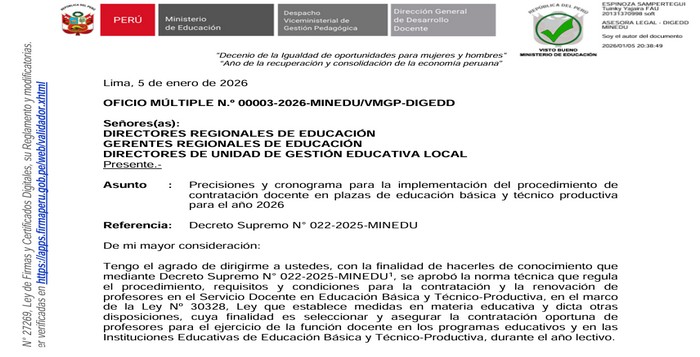Ser profesora universitaria e investigadora siempre fue una pasión para mí. Desde niña jugaba a ser maestra y a enseñar (claro que, a mis 5 años, mis hermanos menores y unos cuantos peluches eran mis víctimas), sin saber que luego esta profesión traería tanta desazón a los profesores universitarios a lo largo y ancho del mundo.
Por una parte, el prestigio del profesor universitario como transmisor de conocimientos fue disminuyendo lenta pero sostenidamente desde mediados del siglo XX, frente a las profesiones del hacer tecnológico y empresarial. Y los sueldos se empequeñecieron proporcionalmente a la pérdida de prestigio social. Una amiga que es profesora principal, con doctorado y con más de veinte años de ejercicio de docencia universitaria gana menos que su hija luego de trabajar durante cuatro años como administradora y con solo una licenciatura. Y, ojo, este no es un caso excepcional.
Para los profesores que no tienen la suerte de ser ordinarios (es decir que no tienen un trabajo fijo en una sola universidad), la cosa es mucho más penosa. Los “profesores combi” tienen que movilizarse de una a otra universidad a lo largo y ancho de la congestionada ciudad para dictar unas horas en unas y otras universidades. Y con la incertidumbre permanente de poder contar con la misma carga de horas semestre tras semestre, año tras año.
Tanto los profesores por horas como los ordinarios (sobre todo en las universidades privadas) se ven sometidos a una serie de controles sobre su puntualidad, asistencia, hora de entrega de exámenes, reuniones y múltiples tareas administrativas, que los ofuscan. En una universidad, a mí se me exigió poner mi huella digital en un pequeño scanner adosado a la computadora del aula cada vez que empezaba y terminaba la clase so pena de descuento salarial. Lo que implicaba que no podía contestar a las preguntas que me hacían mis alumnos, porque además debía salir corriendo hacia otro pabellón, batiendo un récord olímpico para no llegar un minuto tarde y no sufrir descuento de mi magro salario.
La ilusión del control de los profesores por las instituciones es justamente eso, una ilusión. Se necesita motivarlos y restituirles respeto y dignidad. Si se hiciera un estudio médico de cuántos profesores universitarios sufren gastritis u otras enfermedades derivadas del estrés nos llevaríamos una gran sorpresa.
Por último, pero no menos importante, es el trato que le dan los alumnos a los profesores, pues gran parte de las universidades privadas los consideran clientes y no estudiantes. El alumno le exige al profesor una serie de requisitos hechos a su medida: “No me gusta su tono de voz”, “no es tan divertida”, “deja mucho para leer”. Es decir, desde la lógica del alumno, “si yo le pago, quiero un producto que me satisfaga o, si no, la devolución de su dinero”.
No son todas malas noticias, sin embargo, para los profesores. Encontramos muchas satisfacciones en el diálogo con los jóvenes llenos de vida y de preguntas. Y vemos esperanza en el mundo.
Liuba Kogan
Fuente: El Comercio.pe